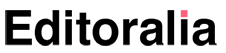La isla mínima: pequeñas instantáneas simbólicas
Cine 20 octubre, 2014 Nicolás Mattera 1

No será esta una reseña más de La Isla Mínima, dirigida y guionada por Alberto Rodríguez, un prodigio del cine cuya irrupción solo puede presagiar cosas buenas. A tal caso, me interesa la forma en que la película, aún a riesgo de caer en un spoiler, deja en evidencia el Relato que se ha construido, en los últimos treinta años, de la Transición española.
La Isla Mínima fue presentada y reseñada en prácticamente todos los medios de comunicación como un thriller policíaco, una película de suspenso y demás (siempre en los suplementos de Ocio)simplificando así la complejidad narrativa de una historia repleta de guiños sobre el «mito democrático» y la heroicidad de los «padres fundadores».
Uno de los intentos más significativos de simplificación que se ha presentado sobre el film, fue la de establecer, tal y como nos muestra el director, una dualidad gentil entre las dos España, escenificada por dos detectives foráneos que en la primavera de 1980 llegan a un pueblo del interior de Málaga a investigar la desaparición de dos mellizas. El relato construido y difundido por casi todos los medios de comunicación españoles intenta reflejar, en esa dualidad, la de un detective (Javier Gutiérrez) que encarna en sus métodos y en su pasado una España que hemos dejado atrás, versus la eficacia, humanidad y responsabilidad del nuevo tiempo democrático que representa su partenaire (Raúl Arévalo). A tal caso, el director, a riesgo de caer en un tópico que parece buscar, fuerza ese contraste facilón no solo en el aspecto físico de los dos personajes sino en cierta espesura psicológica: Javier Gutiérrez es un hombre torturado y enfermo con un pasado oscuro (como el tiempo que representa), mientras que Arévalo, en la cristalina e infantil expresión de su rostro, parece siempre marcado por la trasparencia. Pero eso es todo, en ese punto termina la concesión de Alberto Rodriguez con el relato oficial representado por libros, diarios y series como Cuéntame o biopic televisivos que buscan establecer una conexión directa entre la defensa de la democracia y la Monarquía, Suarez, Carrillo y tantos más.
El film está cargado de pequeñas instantáneas simbólicas que no deberían escaparse: el elemento de poder en la relaciones interpersonales (entre rico y pobre, entre hombre y mujer entre lo propio y lo ajeno), una geografía descarnada, un escenario económico devastador y que sigue allí. Pero, además, no carece de cierta lírica: allí donde la mirada incruenta de Javier Gutiérrez se posa todo parece teñirse de rojo. Así mismo, la historia podría haber trascurrido perfectamente en 1991, pero el director elije que sea en 1980, esa bisagra de la historia donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo de nacer. En ese contexto La Isla mínima es un país grande arrastrada por una dictadura de cuarenta años que, al final de su experiencia vital y por cuenta propia, simplemente se fue incorporando en los poros de la democracia plácidamente, sin haber sido desmontada. Muy lejos de la lucha épica los demócratas, vencedores por el peso de sus ideas, España, simplemente, fue cambiando de piel y mutando para adaptarse a los nuevos tiempos pero manteniendo increíblemente intacta su estructura evolutiva.
Todo crimen es un crimen de poder, la diferencia es la magnitud de quien lo ejecuta. Tanto en La Isla Mínima, como en la España grande, es necesario sacrificar algunos pardillos para que las cosas sigan igual y todos compremos una ilusión de luto. Los elementos esenciales que permiten la conservación de ese statu quo y la actual estratificación social en España son: el poder judicial, el poder represivo y sobre todas las cosas el poder económico. A la sazón, la “nueva democracia”, lejos de construir, como en otros países post dictadura, una módica revolución democrática burguesa para barrer definitivamente con lo viejo, se ha solidificado sobre esas tres columnas heredadas, e intactas, del franquismo.
El director suele abusar de planos muy altos del terreno, planos hermosos, vagamente quietos pero vivos que lentamente se convierten, con la proximidad de la trama, en marismas, pantanos y gente que se pudre en la prostitución de la pobreza y es, aun teniendo claro que las metáforas no siempre son acertadas para explicar algo, que esa es la única estampa de la Marca España: mirarla quieta y desde lejos porque a medida que uno se acerca detenidamente a sus tripas las cosas huelen a mierda. Por lo menos en los pueblos de España, lejos del maquillaje moderno de las ciudades. En ese sentido, con una brutal carga simbólica, no es casual que, habiendo pagado por el crimen el pigmeo, el Juez, el Policía y el Terrateniente de La Isla Mínima sigan ascendiendo, libremente, por las nuevas/viejas instituciones del Estado. Si la película tuviese una réplica en 2014, el Juez sería miembro honorable del Tribunal Superior de Justicia, el policía Delegado de Gobierno en alguna Comunidad y el terrateniente capo de la CEOE y todos, respetablemente, hablarían de democracia..
La frase final, las tres palabras con las que cierra el film, luego de la insoportable certeza que debela el pasado de Javier Gutiérrez (y del país que vendrá…), es el eco que ha estado rumiando en los oídos de quienes soñaban con otra España: ¿Todo en orden?. No es una pregunta, es una Orden.